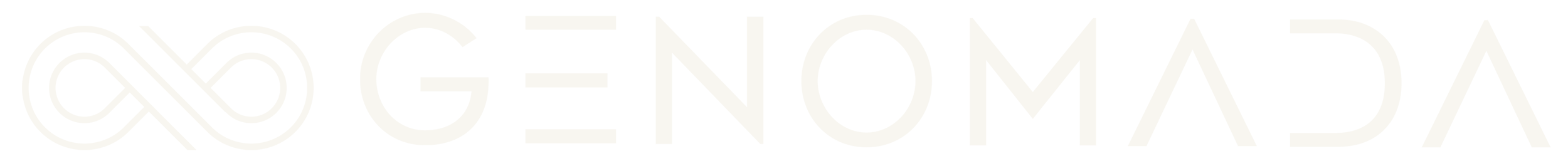Relato extraído del libro «22 días, 11.111km: Rally a Mongolia»
Existe una zona en la geografía mundial de la que la gran mayoría de la gente tiene una idea muy vaga. Una zona blindada hasta hace pocos años, prácticamente inaccesible y remota. Una región que fue utilizada por los gobernantes de la URSS para instalar el mayor cosmódromo ruso, con el fin de competir con los estadounidenses en la carrera espacial. Un enorme secarral estepario en el que se realizaron pruebas nucleares, lo que condenó a miles de locales a sufrir sus secuelas. Hoy, y desde el desmembramiento del imperio soviético, es un país independiente, y quizás uno de los que más futuro tiene en Eurasia. Sin embargo, Kazajistán sigue siendo, en gran parte, un enorme desierto.
CRUZANDO LA FRONTERA
Llegamos a Astrakhan, en la frontera ruso-kazaja, alrededor del mediodía. El calor era sofocante, pero afortunadamente los trámites fueron rápidos. Si la Rusia de la desembocadura del Volga ya había significado un retroceso en el tiempo, cruzar la valla kazaja fue como viajar aún más atrás. Tras ser acosados por los cambistas y buscavidas habituales de las fronteras, continuamos nuestro camino. La carretera empezó a deteriorarse, así que decidimos pasar la noche en una gasolinera abandonada en un pueblo perdido. Al día siguiente retomamos la ruta. Nuestro destino era Aqtobe, una de las ciudades más importantes del oeste de Kazajistán, y queríamos cubrir esa distancia en un solo día. Aún no sabíamos lo que se nos venía encima.
EL OESTE DE KAZAJISTÁN
Saliendo de Atyrau, ciudad asentada a orillas del mar Caspio, la carretera era asfaltada y muy lisa. Pero tras apenas ochenta kilómetros rumbo noreste, aparecieron los agujeros, las roderas de asfalto derretido, los cráteres, las piedras y la más absoluta devastación viaria. Cada metro de carretera era un reto: había una buena colección de agujeros, roderas y desniveles varios entre los que elegir para ver dónde te apetecía más partir el cubre cárter o romperte la suspensión. Los locales, resignados ante la absoluta falta de mantenimiento, circulaban por el campo, creando caminos a ambos lados de la carretera, surcando la estepa.
Creo que no se puede uno hacer a la idea de lo mal que está este tramo de carretera hasta que no lo vive en sus carnes. Más de trescientos kilómetros en los que los pocos camiones, excavadoras o coches con los que te cruzas circulan como buenamente pueden. Algunos encallan, otros revientan ruedas, otros se accidentan… pero ahí están, como espartanos, esperando que algún día el gobierno arregle ese desaguisado postnuclear. Nosotros fuimos alternando entre los caminos laterales y la “carretera” principal, aprendiendo de los locales. La mejor técnica fue seguir a los camiones a buena distancia, porque, a base de ir y volver constantemente, conocen perfectamente los mejores tramos. Sin acercarse demasiado a ellos, porque la polvareda te vuelve totalmente invisible.
PERDIDOS EN LA ESTEPA
Agotados de esta carretera infernal, miramos el reloj y consideramos que ya habíamos tenido suficiente por hoy. Acordamos parar en la siguiente población que encontráramos en esta carretera destrozada en medio del desierto kazajo, al norte del mar Caspio. Llevábamos más de seis horas circulando por esta vía que ni bombardeada podría estar peor.
Llegamos al pequeño pueblo de Sagiz sobre las siete de la tarde. Decidimos parar en el descampado al lado de un pequeño bar de carretera, junto a un taller y un desguace, tras repostar en la gasolinera del pueblo. Cansados, bajamos del coche y nos metemos en el bar. Nos sentamos en unas mesas cubiertas con manteles plásticos con motivos florales, rodeadas de sillas rojas, blancas y amarillas que publicitan varias marcas de refrescos bien conocidos. Estamos solos en la estancia y, a mis espaldas, una antigua televisión de pantalla encorvada recibe las distorsionadas ondas en blanco y negro de la televisión nacional mediante una pequeña antena. Nos pedimos unos refrescos, los engullimos, y volvemos a pedirlos. Marc sale afuera a llamar por teléfono y yo me quedo en el bar.
Giro la cabeza para ver la televisión. La camarera, una chica de rasgos kazajos de unos treinta años, espera en la barra tranquilamente, observando si quiero algo más. Somos los únicos clientes. Yo sigo en silencio, intentando entender siquiera un solo fonema de la televisión, cosa que no consigo. En un momento entran tres chicos jóvenes, haciendo ruido, y piden unas cervezas. Miran por la sala, me ven, comentan algo y se quedan en la barra, apoyados, mirando a la chica. Deben estar coqueteando los tres con ella, porque no para de ruborizarse y hacer expresiones que soy capaz de entender, ya que el lenguaje corporal es universal. Cuando ya se han zampado dos cervezas, se van todos excepto uno de ellos, que pide otra y sigue apoyado en la barra, conversando con ella. Valorando los cientos de kilómetros que separan este lugar del siguiente y el pésimo estado de las carreteras que nos han traído hasta aquí, formulo para mis adentros la hipótesis de que aparejarse en Sagiz debe ser una faena. Y este chico está necesitado, porque acaba de pasar detrás de la barra y la está tocando, ignorando que yo estoy sentado de cara hacia ellos a escasos cinco metros, y que la madre de la chica está en la cocina, cuya puerta está abierta, a otros escasos cinco metros. La chica sonríe y él también, pero finalmente se retrae y le dice algo como que no es el momento, que además tendrá que trabajárselo un poco más. El chico resiste un poco, pero ella sigue apartándolo mientras sonríe. Finalmente, se acaba la cerveza de un trago y se va, un poco bruscamente. La chica mira al suelo, se peina y me mira. Hago como si nada y miro el móvil, por mirar algo. Hay cobertura. ¡Qué cosas! Parece que la cobertura es una prioridad antes que las personas.
La madre de la chica sale de la cocina porque son las seis y media y empieza el serial de televisión. Se sienta en la mesa contigua a la mía, coge el mando, cambia de canal, sube el volumen denotando una sordera parcial e invita a su hija a callar. Me encuentro solo, agotando mi refresco, de espaldas al televisor, con una mujer de unos cincuenta largos duramente llevados, que no para de eructar y, además, de vez en cuando escupe en un vaso. No es de mala educación eructar y escupir en estas culturas, además está en su casa. De repente, he entrado a formar parte de la vida cotidiana de una familia kazaja de la desértica estepa del norte del mar Caspio. Así que, ni corto ni perezoso, giro mi silla y me dispongo a ver el serial con ellas. La mujer me mira por un instante y pasa de mí. En los momentos críticos del serial, madre e hija comentan la jugada. Pese a que están hablando en ruso, soy capaz de seguir el guion porque es bastante primitivo, al igual que la producción de la serie en sí. Cuando llevo un rato metido en el trajín y me siento parte de la familia, entra Marc. Pagamos y salimos.
EL MECÁNICO DEL PUEBLO
El sol empieza a descender y estamos en un descampado al lado de un bar, en el margen de una carretera esteparia. En el otro margen está el pueblo, apenas cuatro o cinco casas. La gasolinera un poco más allá, y luego, la inmensidad del desierto. Nada por hacer, así que desplegamos un mapa de la zona encima del capó de nuestra Citroën Berlingo. Hecho esto, se nos acerca el dueño del taller-desguace, un hombre de unos cincuenta años, bajito y risueño. Huele a alcohol, pero eso ya no nos sorprende a estas alturas y bien adentrados en los territorios exsoviéticos. Nos adelantamos dándole la mano y presentándonos. El hombre sonríe y también se presenta. Nos pregunta de dónde somos y comenzamos con el guion habitual: Barcelona, Barça, fútbol, Ispania… Le explicamos, como buenamente podemos, que nuestro destino es Ulan Bator, señalando en el mapa, y de alguna manera pasamos la siguiente hora “hablando”, teniendo como excusa buscar la mejor ruta. Es increíble cómo la voluntad de comunicarse puede hacer que nos pasemos una hora hablando sin ni siquiera entendernos más que por palabras sueltas, dibujos, gestos y movimientos.
Aprendemos que los kazajos y los mongoles no se llevan bien; de hecho, se odian. Nos cuenta que, de joven, fue hacia Ulan Bator a través de Rusia, por Irkutsk y Ulan-Ude. Nos dice que las carreteras de su trozo de país son una porquería, pero que, más hacia el este, la cosa mejora, excepto en algunos tramos que debemos evitar. Nos explica que le gusta el fútbol y nos lista a sus ídolos, muchos de ellos ya desfasados. A cambio, le contamos de dónde venimos, a dónde vamos y poco más. Al cabo de un buen rato, aparece la patrulla de policía local, lo llaman, y se va a hablar con ellos. Nos acercamos también a pedir permiso para pasar la noche al lado de su caravana, y tanto la policía como él acceden gustosamente, con una sonrisa.
Nuestro amigo mecánico se pasaría las siguientes cuatro horas hablando por teléfono móvil. La primera de esas llamadas tenía nombre femenino y nos dejó bien claro con un gesto explícito que, si la pillaba… Aquél hombre estuvo cuatro horas conectado con el otro mundo, ese que está más allá de su pueblo, gracias a que la cobertura telefónica era perfecta, por aquello de que parece que es más importante que lleguen antes los bytes que las personas. No obstante, gracias a este milagro tecnológico puede saber qué ocurre más allá de las cercanas fronteras de su universo diario. Nosotros, en casa, tenemos de todo y al alcance. Aquí la cosa no funciona igual. Quizás algunos viajeros erráticos como nosotros seamos de las pocas personas que pasamos por aquí, al margen de sus conciudadanos, que son pocos también, a juzgar por el escaso tráfico rodado que hemos visto durante el día de ruta.
OCASO
Un enorme sol se esconde tras el horizonte y nos quedamos en silencio, mirando el infinito y escuchando la nada a través de la voz de nuestro amigo hablando por teléfono. A las diez y media, se apaga la única farola del lugar y nos quedamos sumidos en la tenue luz que la luna casi llena nos aporta. Cuando finalmente cuelga el móvil y se retira a su caravana a dormir, nosotros hacemos lo mismo. Mañana, de buena mañana, dejaremos este inhóspito lugar y, con ello, a sus gentes y su realidad cotidiana. Nosotros, en cambio, proseguiremos nuestro camino a través de este olvidado oeste kazajo.