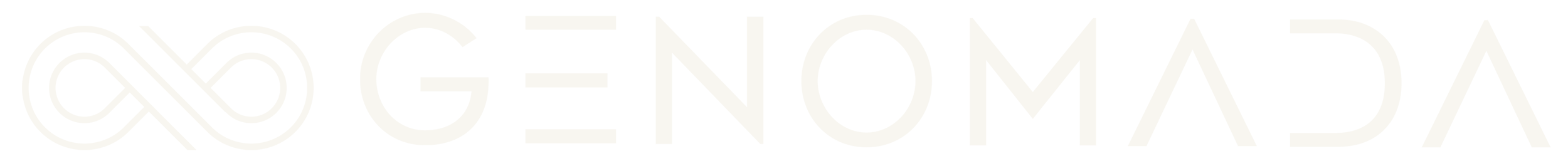Relato escrito por Ignasi Calvo en abril de 2014
Los días se suceden y nos tragamos los kilómetros a base de bien. Llevamos conduciendo sin cesar desde Barcelona a bordo de la Mitsubishi Delica 4×4. Nuestro destino es Mongolia, y nos queda más o menos la misma distancia que hemos recorrido hasta ahora. Tenemos un timing apretado y aprovechamos cualquier momento para conducir. Pero hoy toca desviarnos un poco de la ruta principal para explorar unos caminos nuevos que conectan los pequeños pueblos de la región de los lagos del norte de Kazajistán, a unos 380 kilómetros al noroeste de la capital, Astana. Está anocheciendo, el paisaje está nevado y la temperatura debe rondar los cinco bajo cero, que es lo que indica el termómetro de la furgoneta.



Entramos en la pequeña localidad de Lobanovo y nos adentramos en el pueblo. No son más que un puñado de casitas de madera con techo de uralita, tan características en esta zona. Apenas contamos una treintena a ambos lados de la carretera. Vemos una escuela, lo que nos indica que debe ser la localidad más importante de la región.
El track o rutómetro que seguimos nos indica que debemos desviarnos por un camino rural que cruza perpendicular a la carretera, hacia el este. Aparecemos de repente en un camino de tierra con mucho barro, fruto de la nieve y el hielo que se deshacen a diario prácticamente. Avanzamos lentamente y al poco estamos en las afueras del pueblo, a unos cien metros de un lago. Nos detenemos a contemplarlo. El lugar es espectacular: estamos en medio de la estepa kazaja, no se oye ni una mosca, y ante nosotros se extiende un lago medio helado rodeado de prados nevados. En algunos puntos se divisa la hierba bajo la nieve, pero aún quedan unas semanas para que se funda toda. El frío aprieta y el sol está ya sobre el horizonte, así que decidimos seguir.



Poco a poco el camino se adentra en un bosque y se vuelve más estrecho y sinuoso. Los enormes cráteres en el poco asfalto restante desaparecen, quedándose todo en un simple camino rural lleno de barro por todos lados. La furgoneta va patinando pero es manejable. Seguimos así un par de kilómetros cuando de repente, al girar una curva, nos encontramos sumidos en un enorme barrizal. Para evitar quedarnos embarrados, damos gas e intentamos mantener la dirección. El barrizal no se acaba nunca, y nos llega hasta arriba de las ruedas. Por suerte, hace bajada y conseguimos llegar al final de una pieza. ¡Buf! Nos detenemos a mirar el lugar por el que acabamos de pasar y alucinamos. Son más de cincuenta metros de un espeso barro de unos tres palmos de altura. Nuestra rodera se marca claramente. Cuando giramos la vista para ver cómo sigue el camino, vemos barro hasta donde nuestra vista alcanza, que es muy lejos en la estepa.
Tenemos que tomar una decisión. No creemos estar en condiciones técnicas, con esta furgoneta, de poder proseguir por un camino así. Además, no tenemos la certeza de que llegue a algún lugar interesante, por lo que decidimos dar media vuelta y volver al pueblo para seguir por la carretera principal. Pero para ello tendremos que volver a pasar por el mismo barrizal, en subida.
Damos la vuelta a la Delica y damos gas. La entrada a la zona de barro provoca un culeo inmediato de la parte posterior, que aún tracciona y no ha sido frenada. A base de contravolante y gas, nos plantamos a medio tramo. De repente, los coletazos se vuelven excesivos y la velocidad se incrementa en un instante al pillar una zona más dura. No hay tiempo de reaccionar: la furgoneta va de pleno a la cuneta. El camino está levantado sobre la estepa aproximadamente un metro con una inclinación de unos 45 grados, y por esa inclinación nos caemos de lado hasta que el enorme grosor de nieve que cubre la estepa nos detiene, a medio vuelco. Los cristales del lado derecho, incrustados en la nieve, no se han roto de milagro…
Salimos como podemos por el lado izquierdo y contemplamos el desaguisado. Ya oscurece y la temperatura baja, por lo que debemos darnos prisa intentando sacar este trasto de la nieve. Pero se me antoja complicado, viendo la escena. Entre la inclinación que hay que subir para llegar al camino, la nula adherencia del conjunto de superficies implicadas (nieve, barro, neumáticos, etc) y la imposibilidad de usar ningún punto de apoyo, cualquier intento va a ser infructuoso. No obstante, lo intentamos. Cavamos en la nieve hasta que dejamos un buen trecho para maniobrar e intentamos poner algo adherente bajo las ruedas. La furgoneta sigue apoyada en el montón de nieve y el suelo, por lo que tenemos que maniobrar con cuidado. Pero no se mueve ni un pelo, simplemente derrapa con las cuatro ruedas. Por no hacer, ni cava agujero al girar las ruedas, de lo que resbala todo.



Es inútil. Tenemos que pedir ayuda.
El surrealismo empieza aquí. Tras coger las pocas cosas de valor que son realmente importantes (los pasaportes y el dinero), los tres empezamos a deshacer a pié el camino hasta el pueblo. Ya es prácticamente de noche y pega un frío de narices. Con nuestros abrigos de risa y nuestro inapropiado calzado emprendemos la caminata a paso ligero. Es domingo, son las ocho y media de la tarde y la poca gente del pueblo estará o bien cenando o a punto de ir a dormir, y tenemos aún una hora de camino como mínimo.
Nos adentramos en el bosque haciendo guasa sobre lo ocurrido e intentando no resbalar a cada paso que damos. De repente vemos las luces de un coche. Al llegar a nuestra altura lo detenemos. Es un Audi de serie, de la década de los 90, y en él viaja una familia entera rumbo a su propio desastre (porque a la que pisen el barrizal aquél no sé qué va a ser de ellos). No nos pueden ayudar mucho pues ni cabemos en el coche ni nos pueden remolcar. Siguen su camino. ¿Van a pasar por el mismo sitio que nosotros? ¿Con un coche de serie que no es ni 4×4 y que va a menos de un palmo del suelo del peso que lleva? ¿De veras? Somos unos pringaos…
Tras unos cincuenta minutos de caminata más llegamos junto al lago. Vemos al fondo las tenues farolas del pueblo. Ya es de noche y el frío va en aumento. Veinte minutos más y estamos pasando junto a una granja, a la que no nos acercamos porque un perro desea nuestra muerte. Sorteando sombras en la oscuridad que resultan ser vacas, caballos y/o gallinas, seguimos andando con la intención de llegar hasta la carretera. Una vez allí aparece un chico andando, con una botella en la mano. Le preguntamos si nos puede ayudar. Nos mira con cara de pasmado y se ríe, sin detenerse. Nos dice en inglés que si, ningún problema. Le seguimos.
Intentamos explicarle lo que pasa y se va riendo a medida que lo escucha. No sé si va borracho o qué, porque camina sin hacer eses, pero su actitud es un poco curiosa y la botella es explícita. Me alegra que hable inglés, pues llevamos unos diez días sin poder hablarlo con nadie. De todas formas, nos atrevemos con el ruso. El chico parece joven: no más de veintipocos. Nos va preguntando de dónde somos, y qué hacemos ahí, y a medida que le vamos respondiendo, cada vez entiende menos y se ríe más. Debe pensar que estamos chalados: ¿como tres europeos han ido a encallar una maldita furgoneta un domingo por la noche de abril en un camino perdido de un pueblo donde no ha entrado nadie que no sea vecino desde los tiempos de la URSS?
Nos quiere ayudar. No sabemos muy bien cómo, porque no concreta nada, pero le seguimos. Pasamos ante la tienda de comestibles del pueblo y saludamos a la dependienta. Dentro hay dos chicos (bueno, un chico y un señor mayor) que le hacen compañía. Les explica la historia y se ríen, mirándonos. Salimos de nuevo y vamos a la parte trasera de la tienda. Nos encontramos con un grupo de jóvenes con dos coches tuneados que están escuchando música, charlando, fumando y bebiendo. Son como unos diez. No sé si esto va a ir a mejor o a peor, pero va a ser divertido, eso seguro.
Nuestro nuevo amigo nos dice que uno de nosotros suba al coche tuneado de su amigo. Lleva tanto tuning de audio que el coche es ya un biplaza. Sergi sube con él y se van, rascando bajos por las calles de barro. Supongo y espero que van a intentar sacar la furgoneta con un tractor… Porque no se nos ha informado del plan aún. Joan y yo nos quedamos con el grupo y el colega. Tras unos minutos en los que nos sentimos muy observados, nuestro amigo nos lleva hasta la tienda, donde nos dice que esperemos: ha quedado con su compañero que volverán aquí cuando hayan conseguido sacar la furgoneta. ¡Bien!
La situación es curiosa. Estamos la chica encargada de la tienda, sus dos amigos (el chico y el mayor) y nuestro nuevo amigo, de quien aún no sabemos ni su nombre. Hablan de nosotros, y de vez en cuando se ríen. Uno de ellos ya está bastante torcido. Están aquí claramente porque quieren algo con la chica, porque no paran de darle coba. Nuestra presencia va a dar un poco al traste con sus planes, por lo que no somos muy bienvenidos, aunque para ella sí que lo somos. En algún momento nos dicen en broma: “¿mafia?”. Se piensan que somos italianos y que estamos aquí por motivos oscuros, y que hemos tenido un contratiempo que nos ha fastidiado el plan. Les explicamos nuestra historia pero hacen ver que no nos creen, entre risas. No lo entienden. O estamos zumbados o somos una mafia infiltrada. Ponte a explicarles que estamos viajando por placer de Barcelona a Mongolia… si ya cuesta justificar eso en casa, imagínate aquí.



Al cabo de cuarenta minutos le pregunto por Sergi y su amigo. Dice que no me preocupe, que nos llamarán cuando estén. Le llamo yo, pero tiene el móvil apagado. Un rato más en la tienda y nuestro amigo nos dice que le sigamos. ¿Dónde vamos? A su casa, que está justo enfrente, porque la tienda cierra, pues ya son las once de la noche.
Su casa, como la práctica totalidad de las casas rurales de Rusia y Kazajistán, está cercada por una valla de madera alta delimitando un perímetro cuadrado. Dentro del perímetro está la vivienda en sí, de madera, y la banya, la característica sauna rusa. Es una pequeña casa también de madera separada de la casa principal con dos salas: la banya y la sala de entrada. Entramos en la sala previa a la banya y nos sentamos. La luz está apagada y Magamed (ya sabemos su nombre) sale a encenderla. Cierra tras de sí la puerta y nos deja completamente a oscuras, y encerrados. La puerta no se abre, por más que lo intente. Un par de minutos estamos así hasta que se enciende la luz y al cabo de otro tiempo aparece él. El interruptor, al parecer, estaba dentro de la vivienda. Esperamos en la antesala de la banya durante un rato, en silencio, mirándonos y sonriendo por cortesía, hasta que Magamed decide cambiar de lugar: nos vamos a la casa.
Y entonces empieza uno de esos momentos por los que viajar de esta manera merece tanto la pena. De repente, estamos en casa de una familia normal y corriente, y pasamos a compartir un momento cotidiano con ellos: la cena. La unidad familiar la forman sus padres y él, sólamente. La casa es sencilla pero cuidada. Los omnipresentes tubos de calefacción, de los que salen radiadores cada cierta distancia recorren todas las paredes y el pasillo de la casa. El suelo, madera, crepita al caminar. Está forrado con plástico que imita precisamente la madera, como también lo están las paredes: algunas empapeladas, otras con el forro. En el comedor, el padre está espatarrado en el sofá cual Gioconda, viendo las noticias. La madre, que viste como vestían todas nuestras abuelas en el pueblo, con una bata a cuadros, nos da la bienvenida pero se mantiene distante. Nos sentamos en la mesa del comedor, con Magamed y su padre, mientras su madre prepara algo de cenar.
Magamed nos explica que son una familia originaria de Chechenia que llegó a estas tierras tras la guerra en el Cáucaso. Llevan ya tiempo aquí y de momento están bien, sin pensar en volver. Nos pregunta que de donde somos (otra vez), y le repetimos que de Barcelona. Mira a Joan y dice que vale, que de Barcelona, pero me mira a mí y me dice que no me cree. Me río. ¿Cómo que no me crees? Soy de Barcelona. Me pide el pasaporte. ¿Será posible? Me estoy meando de risa. Antes de dárselo, ya en mi mano, le pregunto por qué no me cree. Dice que tengo cara de ser de los Balcanes. Indago acerca del motivo, y me dice que por los rasgos y sobre todo por la barba. Me comenta que en Kazajistán y Rusia los hombres con barba son asociados al terrorismo y las guerras, y que no se cree que en España llevemos barba. Joan no lleva, y además es rubio; yo podría colar según la definición de Magamed. Le enseño mi pasaporte y comprueba que soy de donde le digo que soy. Se ríe y me dice que me afeite. Añade que, si quiero tener éxito con las mujeres aquí, debo quitarme la barba corriendo, pues él llegó aquí con barba y hasta que no se la quitó no tuvo su primer ligue. Esta conversación va mejorando.
Entonces el padre, que sólo habla ruso, nos pregunta de dónde somos. Magamed le dice que somos de España, de Barcelona, el Barça, Messi y todo eso. Y entonces el padre nos hace una pregunta que se me quedará grabada para siempre: nos pregunta, haciendo el gesto de disparar, si en nuestra tierra tenemos guerras. Sorprendidos, le decimos que no. Se queda pensativo y nos dice que en la suya sí, hace repetidas veces el gesto de disparar y sonríe. Magamed también sonríe.
Esta gente ha mamado la guerra desde que tienen uso de razón. Son originarios de una región que fue azotada por una de los mayores conflictos bélicos de la historia reciente. De hecho, el motivo por el que están aquí es ese. La naturalidad con la que nos pregunta si en nuestro país tenemos guerras me da mucho que pensar. No nos ha preguntado de qué trabajamos, ni que tal el tiempo, ni nada: simplemente si tenemos guerras allí.
La madre aparece con unos platos variados: unos contienen un líquido parecido a una sopa pero frío, y en los otros hay unos pequeños frutos granates, como los de una granada. Magamed nos explica que hay que comerse unos cuantos frutos y sorber del otro plato. Está bueno: es dulce y se deja comer. Nos los vamos comiendo poco a poco mientras charlamos de todo un poco. La madre nos trae también pastas dulces para acompañar la cena. Cuando acabamos, nos vamos a la habitación de Magamed. Nos enciende el ordenador y nos enseña imágenes de Grozny, su ciudad. Los resultados de Google Images devuelven escenas de guerra y destrucción, y él las observa con detenimiento y nos muestra, en algunas fotos, detalles de las armas o los tanques. La naturalidad con la que ésta familia habla de la guerra me resulta increíble.
Entonces nos dice que le enseñemos imágenes de España, así que ponemos en Google Images versión kazaka “spain”. Joan y no no podemos más que alucinar cuando vemos que los primeros resultados, desde la perspectiva kazaja del buscador, están relacionados con las prostitutas de carreteras. Imágenes de blogs y videos de turistas rusos adinerados yendo a Benidorm y Torrevieja a quemar el dinero y practicar sexo. Magamed lo ve y se queda fascinado: él también quiere. El surrealismo va en aumento. Intentamos desviar la búsqueda y ponemos “barcelona”, pero los muchos resultados relacionados con el Barça no le interesan: a él no le gusta el fútbol, él quiere marcha, sexo, vivir la vida como esos millonarios rusos sin complejos. Así que durante un rato surfeamos por las cloacas españolas y no sabemos si reír o llorar.
Cuando se cansa, accedemos a su Hotmail y nos enseña fotos de su familia: sus primos, sus abuelos, sus tíos… Fotos tomadas en Chechenia hace mucho tiempo. Resulta muy interesante. Nos explica que su madre es profesora en la escuela del pueblo y que gana unos 400 EUR al cambio. Su padre ahora está desempleado y él está estudiando para policía de tráfico. Hace la broma: dice que cuando vea turistas como nosotros, los sobornará. Se ríe. No hace falta que me lo jure, ya me han intentado tangar varias veces en este país las veces que he venido. Nos comenta además que se gana un buen pico de dinero negro talando árboles de manera ilegal y vendiendo la madera, alrededor de unos cinco mil euros por expedición maderera ilegal. En fin, es un perlas este chaval. Y puede que un poco fanfarrón, también.
Tras esto, nos introduce a su afición al boxeo. Vemos por YouTube combates de sus héroes. Él los vive como nadie: hace el gesto de pegar, se muerde los labios, sonríe, y exclama los KO’s de su ídolo. Cuando hemos visto un par de combates de diez minutos cada uno (ya llevamos mucho tiempo sin saber nada de Sergi) nos dice que nos sentemos en la cama, que quiere enseñarnos algo. Nuestra sorpresa es mayúscula cuando nos saca del cajón su colección de armas secreta.
Madre mía con el arsenal que tiene Magamed en casa… estrellas ninja, cuchillos de tamaños inverosímiles, cruces, pistolas, manillas, porras… y de entre todas ellas, su preferida: un punzón de unos quince centímetros con un tope que permite que sólo se clave un par de dedos (pero si lo quitas, evidentemente lo clavas todo). Dice que con el seguro sirve para hacer daño y asustar, y si estás en un apuro, sacas el seguro y le metes un buen meneo a las vísceras, o le dibujas algo en el body por dentro, a voluntad. Mientras lo explica gesticula, y aunque ya somos casi como amigos de toda la vida con Magamed, Joan y yo nos miramos de reojo con un ojo mientras con el otro vigilamos a Magamed, que en cualquier momento nos clava el punzón y nos deja como un shashlik (la brocheta de carne típica de estas tierras). El pase de armas dura poco, porque lo tiene escondido y teme que entre su madre, quien efectivamente entra al cabo de un rato y le pide que nos haga una foto a los tres en el sofá. Con una madre presente, el nivel de hostilidad siempre baja muchísimo. La madre alucina cuando ve el móvil que sacamos para hacer la foto, y eso que su hijo tiene uno.
Le digo a Magamed que es muy tarde y que dónde está Sergi y su amigo. Me dice que no me preocupe, que está todo controlado. Pero nos empezamos a preocupar, así que para no desconfiar de él ante su presencia, le pregunto dónde está el lavabo con la intención de llamar a Sergi desde la intimidad del aseo. Tonto de mí, que no me acordaba que en las dachas de campo soviéticas el aseo es una letrina en el jardín. Así que Magamed me acompaña y el plan se frustra. Afuera hace un frío de cojones y apenas consigo mear unas gotas mientras Magamed me espera, a apenas un metro de distancia. Antes de entrar en la casa de nuevo me detiene. Se enciende un cigarro. Tiene prohibido fumar: su padre es creyente estricto y ciertas conductas no las aprueba. Y en ese momento se sincera con más cosas. Me comenta que tiene dieciocho años, y alucino. Ahora soy yo el que no le cree. Pero en su carnet de identidad lo pone claro: nació en 1996. Me dice, además, que pese a ser practicante del islam, se pasa por el forro bastantes aspectos de la religión y en concreto hay uno que su padre no toleraría nunca: se está viendo animosamente con una amiga ortodoxa de treinta y dos años. Me habla de manera bastante explícita: en definitiva, como conejos. Siempre en casa de ella y a escondidas, pues ninguna de las familias toleraría tal conducta. Me pregunta dónde está mi mujer, y le digo que no estoy casado. Ya viene siendo habitual la cara de póker que ponen aquí cuando un europeo les dice que, a sus treinta y pocos, está soltero y sin hijos ni nada. No entienden nada de nada: ni por qué venimos en coche hasta aquí ni por qué no hemos formado una familia. Pero tampoco le da importancia: ya está curado de espantos por hoy. Entramos en la casa y le digo, esta vez ya directamente, que voy a llamar a Sergi. Me dice que de acuerdo, que ningún problema. En ese momento Sergi sí que me contesta y resulta que acaba de llegar: está en la entrada de la casa. Aviso a Magamed (que ya ha sido avisado por su amigo) y vamos a recibirle.
Afortunadamente, pudieron remolcar la furgoneta hasta la carretera con la ayuda de un tractor, cuyo conductor ya había empezado a hincar el codo tranquilamente en su casa en el momento en el que se le solicitó la ayuda. El camino hacia la furgoneta, con el tractor alcoholizado, fue casi tan lento como la ruta a pié. Al llegar, con la ayuda de eslingas y demás, consiguieron encarrilar la Delica y, por suerte, todo funcionaba correctamente, así que el camino de regreso fue con cuidado y detrás del tractor… Eterno. Pero, por suerte, ya podíamos seguir nuestra ruta, a las dos de la madrugada.
Qué grandeza de gente, que en su tranquilidad cotidiana, atendieron a nuestra petición de ayuda, nos dieron de cenar y nos resolvieron el problema, un gélido domingo por la noche, cuando lo único que apetece es retirarse a dormir para encarar una nueva semana. ¡Muchas gracias!